Eduardo Zapata
La conversación
La docencia no se acababa en el aula

Era el verano de 1968. En una noche de octubre del año anterior, cuando yo cursaba mi segundo año de Letras en la PUCP, Luis Jaime Cisneros me había sorprendido con la deferencia de invitarme a ser el Jefe de Prácticas de todos los cursos de Lenguaje que él dictaba en la Universidad de Lima. Recuerdo aún que aquella noche de octubre no pude dormir embargado por la inusitada invitación hecha a alguien que aún balbuceaba la lingüística. Ese era mi sentir.
Eran los tiempos de la Universidad de Lima culta. La de Antonio Pinilla, quien comprendió que aun cuando la Universidad formaba administradores y economistas, formaba con anterioridad futuros dirigentes nacionales. Que requerían –lo vemos hoy con más urgencia– de una sólida formación cultural. No bastaba el ´especialista´. De allí que los alumnos llevasen cuatro años de Lenguaje. Siendo el cuarto año un magistral curso de lectura y análisis del Quijote, como solo Jaime podía dictar.
En aquel tiempo yo vivía en La Punta y no tenía movilidad propia, menos para llegar a la Universidad de Lima, que en aquel entonces quedaba en extramuros. De allí que Jaime me propusiese –porque las clases empezaban a las 9 a.m.– que fuese a su casa de General Borgoño a tomar desayuno y enrumbar desde allí a la Universidad. Tomaba mi Büssing en La Punta hasta la Plaza San Martín, y de allí otro que transitaba por la avenida Arequipa. El recorrido total me tomaba hora y media.
En la medida en que tenía tantas horas como Jefe de Prácticas de los cuatro cursos y debía esperar a que él terminase su última clase para retornar a Miraflores, y porque entonces tenía huecos entre mis horas de trabajo, entraba feliz a todas y cada una de las clases que él dictaba. Porque cada una era única e irrepetible, sin guiones preconcebidos. Y siempre, siempre, dialógicas y atentas al decir de los estudiantes.
Relato lo anterior porque fueron dos años completos excepcionales. Conversaba con quien me deslumbraba con su sabiduría y buen humor desde el desayuno, pasando por el recorrido a la Universidad y aprovechando los ratos libres que esta nos deparaba. El placer de aprender conversando fue una experiencia que marcó mi vida. En esos años aprendí que el arte de la conversación podía ser también un ejercicio de docencia pedagógica. Comprendí que cada interlocutor requería y merecía la palabra especial y no adocenada. Entendí, en fin, que la docencia no se acababa en el aula, sino que había que ejercerla también fuera de ella y en la vida diaria, y a cada instante.
Hoy veo con tristeza que el profesor universitario si no debe saltar de una universidad a otra para ganarse la vida, ocupa su tiempo llenando formatos, asistiendo a capacitaciones de la nada y sin tiempo para conversar con los estudiantes. No es el libro que deja de leer el estudiante (reemplazado farsescamente por una separata o por capítulos de un texto) el que evanesce la cultura general, sino la ausencia de la palabra motivadora, cercana y personalizada que impulsa al joven a interesarse por la cultura.
¿Es este el camino que nos está marcando la ley universitaria y las exigencias de la Sunedu?


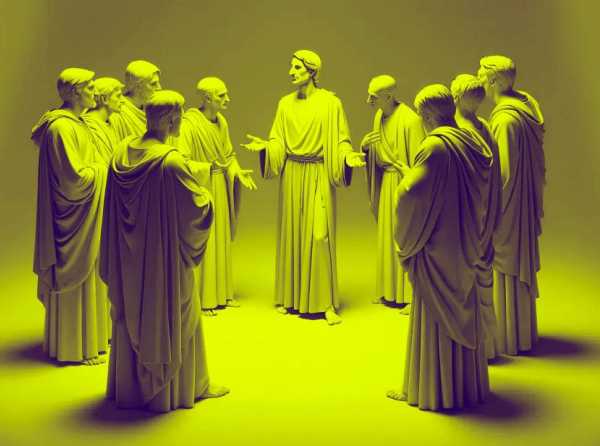
















COMENTARIOS