Carlos Rivera
Arequipa y la pandemia
La ciudad hizo una pausa de respiro, como París, Roma, Madrid o Nueva York

Tomo un bus de la empresa Cotaspa rumbo al centro de la ciudad desde el paradero de mi casa en el distrito de Cerro Colorado. Avanzamos por la Plaza Las Américas. Nos aprestamos a ingresar a la avenida Ejército que a esa hora punta, 12 del mediodía, revienta en bulla de bocina y gases tóxicos. Hay un insólito mutismo entre los pasajeros. Nada de gritos y tampoco elevan la voz al responder desde el celular con ese tonito de «importante» que ensayamos cuando hablamos y advertimos gente alrededor. El cobrador es amable y no exagera en su vocerío de rutas con las que debe cumplir. El chofer mantiene un volumen moderado en la radio. Música romántica a pelo para la ruta donde las unidades no se atropellan ni pelean por un pasajero o se lanzan al vuelo acelerados a marcar sus tarjetas de control. Los cursis podemos aprovechar las canciones como apacible acompañamiento a la ilusión de tropezar con el amor de nuestras vidas.
La cuarentena ha educado nuestros berrinches de la subsistencia diaria. El virus ha hecho lo que ninguna política pública, campaña o invocaciones de personajes notables, pudieron lograr. Las calles están silenciosas, algunas personas merodeando en sus comunes labores que la cuarentena obliga hacerlas desde muy temprano. La ciudad —vacía y taciturna— huele distinta. No es ese olor a algarabía (día de Arequipa, Halloween o navidad) o de feriado sino uno aséptico de sabernos controlados y sospechando que el virus está en cualquier lugar presto a querer meterse en nuestros pobres cuerpos tercermundistas.
El cielo nos sorprende con su claridad, no hay nubes negras o el infernal ruido del transporte. Miro por la ventana a policías y militares tomando las calles. Hay personas caminando o esperando en los paraderos con sus bolsas de comida. Una solemne imperturbabilidad invade a todos. Frente a mi asiento hay una enfermera, y la contemplo con respeto. El olor de la ciudad es una extraña mezcla entre cartón húmedo y lejía. La gente sube y baja. Nadie reclama. Todo marcha en orden. Ese orden que la democracia civil a veces sufre por alcanzar. Algunos miran desde sus aparatos las noticias y estadísticas del virus. El presidente Vizcarra anuncia con su gabinete nuevas medidas. Se cuchichean en grado superlativo la valentía —y don de mando— del presidente. Tiene por fin un superhéroe en palacio de gobierno.
Tengo La ciudad de los tísicos de Valdelomar. Leo de tanto en tanto. Me bajo en la avenida Salaverry, al frente hay un grupito de venezolanos con sus mochilas algunos platicando con los jóvenes soldados y otros comiendo acuclillados. Todo cerrado en la calle de San Juan de Dios. La Barraca parece un rancho olvidado. Un portatropas recorre lentamente la arteria adoquinada. Se improvisaron negocios que antes no habían: bodegas al paso, locales con anuncios de ventas de mascarillas y materiales de limpieza. Escasa gente transitando en Alto de la Luna y unos pocos regresando de compras. Mercado San Camilo. La gente ingresa ordenadamente con sus mascarillas de protección y examinan sus listas de necesidades. Igual de silencioso sin aturdidos alborotos. Tampoco están la mayoría de puestos abiertos solamente los de productos de primera necesidad y bodegas. Unas rejas en la puerta principal regulan un ingreso disciplinado. Busco el puesto de las nutritivas hierbas (manzanilla, cedrón y tiquil tiquil) para atenuar los sustanciosos alimentos que uno experimenta en la cuarentena.
Salgo del lugar y avanzo por Pizarro y finalmente llego hasta la Mercaderes. Encuentro a un solitario vendedor de mascarillas muy cerca de una farmacia conocida. Transeúntes recorren en diversas rutas. Abunda la melancolía a pesar del cristalino cielo, la reposada paz de la calle, el aire fresco que uno puede –recién- respirar. Hace unas semanas era la calle más transitada de Arequipa y ahora no hay un resquicio de esta vitalidad a punta de mercadeo, miles de pasos y labios cuchicheando la persistencia vital de una ciudad.
El punto neurálgico de la ciudad es la Plaza de Armas (Plaza Mayor). Desde la esquina de Mercaderes y San Francisco se puede ver la entrada de una soleada, solitaria e imponente arquitectura. Las palomas caminan libres en la zona adoquinada. Las gradas de La Catedral lucen vacías y solamente hay dos carros de la Policía Nacional estacionados para cumplir con su deber de alerta. Ese lugar donde Francisco Mostajo y Mariano Lino Urquieta encendían con el verbo de sus proclamas los orgullosos pechos de los ciudadanos arequipeños o donde la muchedumbre se congregaba para agitar o tramar sus revoluciones. Ese lugar donde todos los arequipeños nos aprestamos a construir algún recuerdo que inmortalice nuestra presencia en la hermosa tierra de este mundo. Esa plaza, testigo de luchas, sacrificios y de mundanal batahola de gentes que a lo largo de la historia coinciden con lo que dice Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles:
Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Esta plaza rebelde y romántica se ha detenido en su bullangera historia. Hizo una pausa de respiro como sus hermanas Paris, Roma, Madrid o Nueva York azotadas por la pandemia.
Llega la tarde y hay que irse del lugar. Regresar a casa y esperar las noticias. Pasan los minutos mientras me dispongo en el asiento de un bus a continuar leyendo al adorable Conde de Lemos.

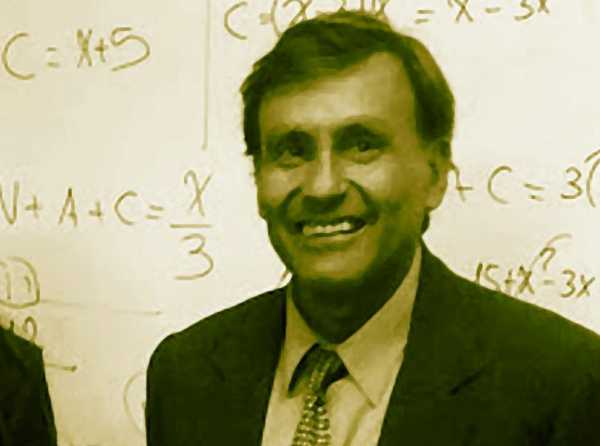

















COMENTARIOS